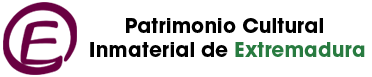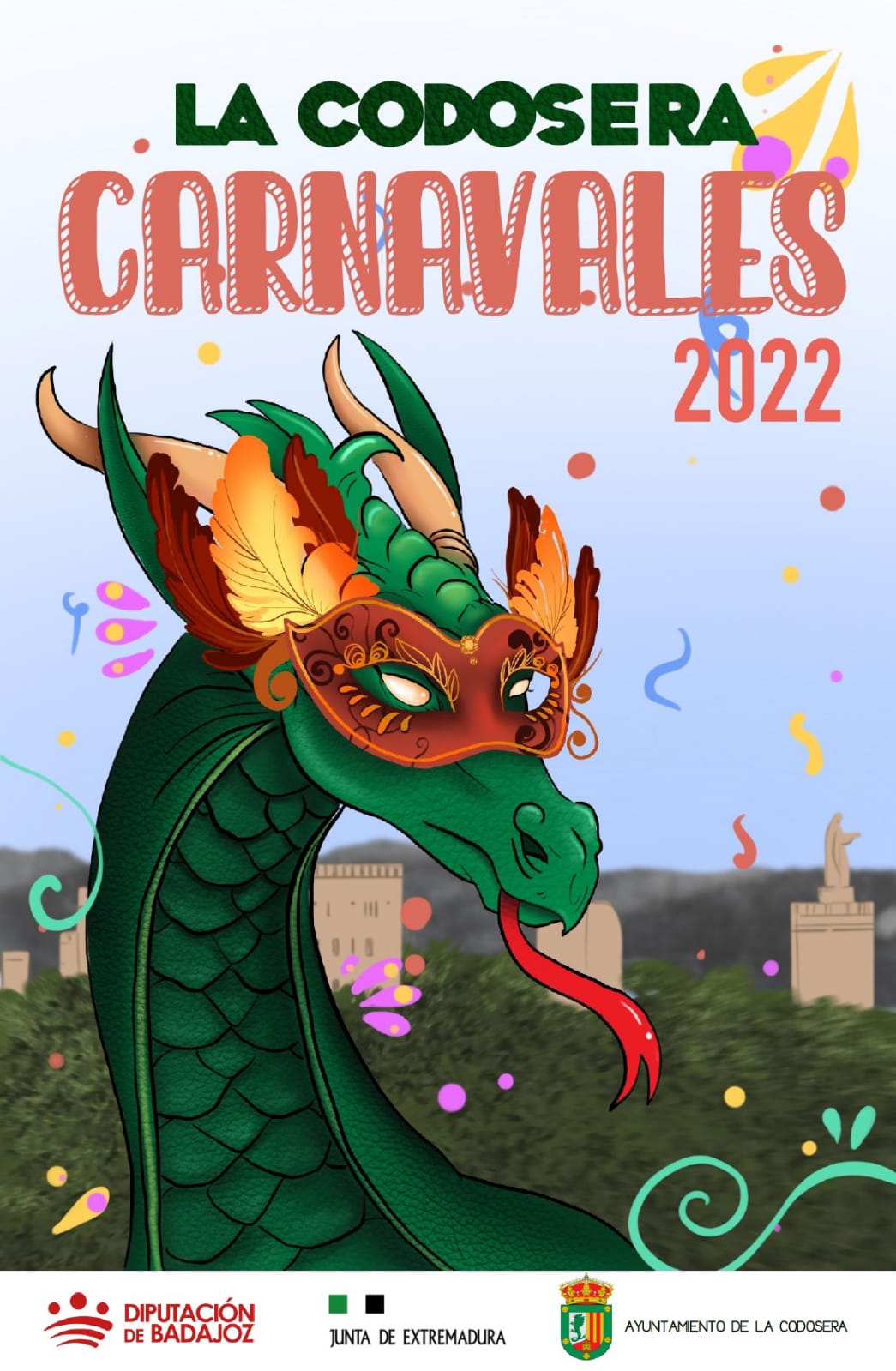Cuentos de tontos – La muerte del tonto
El siguiente cuento está contado por Antonio Farropo, de la Campiña de La Codosera y transcrito por Manuel Simón Viola Morato para el libro:
A Juan el tonto lo mandó su madre a por una carga de leña. Cuando llegó, se puso a cortar una pernada de encina, sentado en la pernada y cortando en el tronco. Pasó por allí uno que le dijo:
– ¡Juan! En cuanto acabes de cortar la pernada te caes
– ¡Qué me voy a caer con lo bien agarrado que yo estoy!
En efecto. Cortó la pernada y se cayó el tonto para el suelo. Dijo entonces:
– Ese tío es muy listo. Ese tío tiene que saber cuándo yo me muero.
Sale con el hacha derecho al tío diciéndole:
– Tú me tienes que decir a mí cuándo me muero yo. Tú tienes que saberlo.
El otro, para salir del paso, y un poco asustado le dijo:
– Pues mira, le echas una carga de leña buena a la burra y la pones a la barrera arriba y cuando se tires tres pedos entonces te mueres tú.
El tonto cargó la burra bien cargada, la arreó y la burrita, barrera arriba, se tiró una castaña. El tonto dijo:
– ¡Me siento poco bueno! ¡Arre, burra, que no voy a llegar a casa!
Le dio un palo a la burra y la burra se tira otro. El tonto dijo:
– ¡Ay, ¡qué malo estoy!
Y ya últimamente la burra se tira el tercer pedo. El tonto se cayó para el suelo y dijo:
– ¡Ya estoy muerto!
La burra siguió para delante con la carga de leña y del pueblo salieron en busca de Juan el tonto y lo encontraron allí tumbado al pie del camino.
– Callaros, que estoy muerto.
– Venga, hombre, déjate de tonterías.
– Que no, que no. Que yo estoy muerto. Que no puedo moverme.
“¿Cómo hacer para que este se venga para casa?”, pensaron, y uno dijo:
“Pues vamos a mandarle la novia, a ver si así se viene”.
Le mandaron la novia, y cuando llegó, levantó el tonto la cabeza y vio que estaban los dos solos allí en el campo, y dijo:
– ¡Ay, Dios, que ocasión para si yo estuviera vivo.
Fuentes:
- Viola Morato, Manuel Simón (2006). Cuentos populares arrayanos (Pág. 33): https://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_LXII/2006/T.%20LXII%20n.%203%202006%20sept.-dic/RV000901.pdf